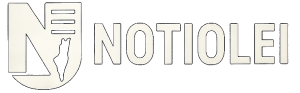Resulta fascinante cómo el lenguaje puede actuar como testigo silencioso de la historia. En las lenguas semíticas —donde el significado se organiza a partir de raíces consonánticas— cada palabra es una cápsula del tiempo. Hablar es, en cierto modo, desenterrar. Pronunciar es recordar, incluso sin intención de hacerlo.
Un caso especialmente revelador es el del nombre actual de Jerusalén en árabe: Al-Quds. A simple vista, la palabra parece autónoma, nativa, casi originaria del islam. Pero no lo es. Muy pocos musulmanes o araboparlantes conocen su verdadero origen. Al-Quds proviene de una forma más antigua: Bayt al-Maqdis o Bayt al-Muqaddas, esto cualquier áraboparlante lsabe que significa “la casa del santuario” o “la casa de lo sagrado” y es el origen de Al Quds. Lo que no saben muchos es que esta expresión es una traducción directa de Beit HaMikdash —“la casa del templo” en hebreo y cuando lo descubren se quedan anonadados.
En ambas lenguas, la raíz trilítera —las tres consonantes que encapsulan el significado esencial— es la misma: Q-D-S en árabe (ق-د-س) y K-D-Sh en hebreo (ק-ד-ש), con el mismo sentido de “santo”, “consagrado”, “sagrado”. Así, cada vez que en árabe se pronuncia “Al-Quds”, se está repitiendo —sin saberlo— el eco fonético del Templo judío dicho en Hebreo.
Esta paradoja se vuelve aún más impactante cuando se comprende el contexto histórico en que surge:
En el año 638 de nuestra era, el califa Umar ibn al-Khattab entra en Jerusalén. Encuentra una ciudad milenaria, cargada de ruinas, memorias y una sacralidad latente. El Templo judío había sido destruido por los romanos siglos antes, pero su huella seguía viva. Para los primeros musulmanes, aquel lugar ya era sagrado, no por una construcción islámica previa, sino por la santidad heredada del templo hebreo. No crearon un significado nuevo: se apoyaron en el que ya existía. Durante siglos, Bayt al-Maqdis fue la forma habitual de referirse a Jerusalén. La abreviatura Al-Quds se consolidó más tarde, ya avanzado el desarrollo de la tradición islámica, como parte de un intento de afirmación cultural y religiosa propia.
Pero el lenguaje no olvida. Y cada vez que se dice Al-Quds, la raíz semítica apunta no a una invención musulmana, sino a una continuidad hebrea. El nombre que se usa para reivindicar la ciudad en nombre de una causa, en realidad, la vincula —lingüística e históricamente— con el templo que le dio sentido desde el principio.
Y aquí aparece una segunda paradoja, igual de reveladora: el término “Palestina” tampoco es árabe. Proviene del latín Palaestina, una designación impuesta por el emperador romano Adriano en el año 135 d.C., tras aplastar la rebelión judía de Bar Kojba. Con ese acto, Adriano quiso borrar la identidad judía de Judea y renombró la región con el nombre de sus antiguos enemigos: los filisteos (pelishtim), un pueblo de origen egeo considerado invasor en la narrativa bíblica. En árabe moderno se dice Filastin, porque el idioma árabe no posee el fonema “P”. Así, el nombre que hoy se presenta como emblema de identidad nacional palestina es, en realidad, una construcción romana cuyo objetivo fue erradicar la memoria judía. Irónicamente, en las lenguas cananeas —incluido el hebreo— la palabra pelishtim significa “invasores”. Llamar a un pueblo con ese término, justo en su propio lenguaje ancestral, es un castigo semántico cruel: una inversión trágica de la resistencia en forma de nombre impuesto.
El resultado es profundamente irónico. Cuando alguien dice: “los palestinos reclaman Al-Quds”, lo que realmente está diciendo —si se descodifica la frase etimológicamente— es: “los invasores filisteos reclaman el templo sagrado de los judíos”. Una afirmación construida sobre la ignorancia lingüística, cargada de contradicción semántica. Una trampa histórica donde el lenguaje contradice la narrativa ideológica.
Y, sin embargo, nadie parece notarlo. En el debate político contemporáneo se ha divorciado por completo el análisis lingüístico del discurso ideológico. Se repiten eslóganes, se corean consignas, se sacralizan palabras sin detenerse un instante a pensar qué significan realmente. Pero el idioma conserva la memoria que la política intenta borrar.
Es aquí donde el lenguaje se convierte en arqueología viva. No hace falta excavar con palas para descubrir la historia; basta con escarbar en las raíces de las palabras. Y lo que emerge de esas raíces es claro: el hebreo estaba antes, el templo estaba antes, la memoria judía es anterior a cualquier intento de sustitución.
El mundo árabe, sin saberlo, protege esa memoria cada vez que pronuncia Al-Quds. El nombre con el que pretende reclamar la ciudad no hace sino testimoniar —sin quererlo— su origen hebreo. A veces, el lenguaje actúa como un testigo rebelde: uno que, aunque lo uses para ocultar, sigue diciendo la verdad.
Y cuando el nombre que utilizas para afirmar tu derecho sobre una tierra proviene del templo de quienes la habitaron antes que tú… no estás reafirmando tu propiedad. Estás reconociendo, sin saberlo, la suya.